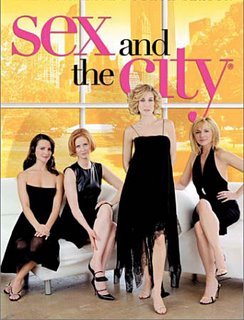¿Quién se queda con los cuates?
Cuando nos divorciamos, el reparto de los bienes materiales y la custodia de los hijos son materia de delicadas negociaciones y pueden dar substancia a enconados procesos judiciales. Pero siempre estará el consejo del abogado y la mano de la ley para darnos la certeza de que el reparto es justo.
Sin embargo, en este proceso se ha olvidado un tema importante: ¿quién se queda con los amigos? En este punto, mi propia experiencia fue bastante desalentadora. Los amigos que tuve de casado, a los que frecuentaba y con quienes convivía, eran mis mismos amigos de la adolescencia, ya con sus respectivas esposas e hijos. Es decir, mi esposa no aportó ninguna amistad a nuestro matrimonio. No quiero decir que no tuviera amigos, sino que no convivíamos con ellos como pareja.
La existencia de ese círculos de amistades fue posible porque nuestras esposas se llevaban (más o menos) bien entre sí. Nada extraordinario, por lo demás. Dos de ellas eran hermanas, todos habíamos convivido en fiestas desde solteros y los lazos que nos unían eran profundos.
Por eso mismo me sentí defraudado cuando me vi condenado al ostracismo a raíz de mi separación. ¿Pues que no eran amigos míos? ¿Cómo fue que mi ex se quedaba con ellos? De repente me enteraba de que ella asistía a reuniones e iba a conciertos y excursiones en los que no era requerida mi presencia.
Claro, esto tenía una explicación más o menos lógica: en esos matrimonios, prácticamente ninguna mujer trabajaba, por lo que tenían más tiempo para frecuentarse. Y eran ellas las que organizaban las reuniones y se encargaban de repartir las invitaciones.
Tuve ocasión de entender las causas del ostracismo al que me habían condenado una vez en que, cosa excepcional, salí a cenar con varias de estas parejas. A la reunión había ido un cuate solo, pues a su esposa —váyase a saber por qué razones— no le gustaba juntarse con nosotros, y tampoco permitía que el sufrido marido se llevara mucho con sus cuates. Estábamos reunidos en casa de uno de ellos y de ahí nos íbamos a ir a cenar. Pero a la hora de salir al restaurante, este cuate se disculpó, diciendo que no quería dejar sola a su mujer en su casa. Por supuesto que fue tratado de mandilón por todos y a mí se me ocurrió ofrecerle mis consejos para romper su servidumbre.
Ese comentario bastó para que se desataran en mi contra todos los prejuicios y estereotipos que existen sobre el hombre divorciado, como alguien que lleva una vida licenciosa y disipada. ¿Realmente pensaban estas mujeres que yo podría ser una influencia perniciosa para sus maridos y por eso me evitaban?
Como no se trataba de pasar la cena devanándome los sesos para esclarecer el sentido de sus comentarios, simplemente los archivé y me dediqué a disfrutar de la pasta y del Chianti de aquel restaurante italiano en el que, después de tanto tiempo, volvía a saborear el ambiente tan agradable de estar con mis cuates.
Después de analizar los comentarios de las esposas de mis amigos, francamente no pude ni molestarme ni entristecerme. Más bien me dio risa. La que con más vehemencia había insistido en mi carácter de influencia nociva era la esposa del cuate más coscolino del grupo. En una ocasión, yo todavía casado, que fui a cenar con mi esposa a la Zona Rosa, nos lo encontramos ahí, en compañía de dos “compañeras de trabajo”. Y la que la había secundado en la expresión de los prejuicios, era la esposa del único de mi amigos que tenía (en ese tiempo, no sé cómo estén las cosas ahora) una amante de planta.
De mis amigos, sólo dos se han divorciado y los demás tienen por lo menos veinticinco años de casados. Y en los dos casos de los divorciados, fueron ellas las que los dejaron por irse con otro. Ambas con fuertes motivaciones económicas. La primera se fue cuando quebró la empresa de su esposo y éste ya no pudo ofrecerle el nivel de vida al que estaba acostumbrada. La segunda, cuando ella empezó a ganar tanto dinero que pensó que podría “conseguirse” algo mejor.
Nunca pensé que pudiera cundir el efecto pernicioso de mi divorcio. Cada pareja es una entidad autónoma y las razones de su fracaso (o de su éxito) no son contagiosas. Analizar esas causas es un ejercicio reservado exclusivamente a los involucrados. Sólo cada quien, en conciencia, puede determinar las causas de que su relación haya naufragado en el mar de la convivencia cotidiana. Y como dijera el poeta, “todo lo demás es chisme”.